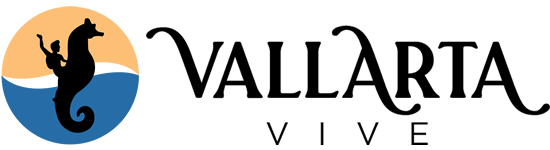Aquí estoy de vuelta, mis pata salada, con pluma afilada y tacones matones, después de una breve ausencia.
Pero es que una no puede quedarse callada cuando el Premio Vallarta vuelve a hacer de las suyas. Ese galardón que, en otro tiempo, fue pensado como un gesto de altura cívica —para reconocer a las personas físicas y morales que contribuyen a la grandeza de esta ciudad— ha terminado convertido en un concurso de vanidades digno de los cuentos más ácidos: ¿el espejo de Narciso o el de la madrastra de Blancanieves?
«Espejito, espejito… ¿quién es la más hermosa de Vallarta?»
Pues la que tenga el apellido correcto, el padrino político ideal o el ego más hambriento de todos.
Porque si algo ha revelado esta edición, es que algunos ven en el premio no una distinción, sino una oportunidad de mirarse a sí mismos con aplausos grabados de fondo. Ahí está la que se lleva el reconocimiento en una categoría cuyo título parece sacado de su propia biografía (y árbol genealógico).
Y también está quien, desde lo más alto del Olimpo político, insiste en agarrarse del galardón como quien se aferra a su reflejo porque el presente le niega el lugar que tuvo en el pasado. ¿Y qué me dicen del personaje que necesita no solo los micrófonos, sino la pantalla —sí, esa en horario estelar matutino— como si fuera oxígeno.
Pero lo más grave, queridos vallartenses, es que este año el Ayuntamiento tuvo la oportunidad de redimirse, de dar un giro. Había una propuesta de crear la categoría de Derechos Humanos dentro del Premio Vallarta. Una categoría que hablaría de dignidad, de lucha, de memoria. ¿Y qué hicieron nuestros regidores? Pues nada. Le dieron portazo. La rechazaron como se rechazan las buenas ideas cuando amenazan con romper los pactos de siempre, los de entre cuates, los de los cotos.
Y mientras tanto, en lugar de ciudadanía activa, seguimos premiando al club de fans de sí mismos.
Por eso, el Premio Vallarta necesita una cirugía mayor, una revisión integral, pero sin bisturí político. Hay que devolverle su espíritu original, alejarlo de los espejos de la vanidad y acercarlo, de una vez por todas, a la ciudadanía de a pie, a la gente que trabaja, que crea, que defiende, que educa, que transforma.
Porque de tanto reflejar egos, este espejo ya no sirve para ver el alma de Puerto Vallarta. Solo muestra el maquillaje… y a veces ni eso.