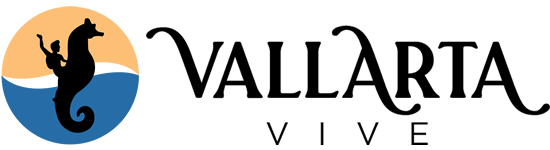Por Alan Yamil Hinojosa
Apenas cincuenta minutos separan a Puerto Vallarta de Morelia gracias a la nueva ruta aérea de Volaris, pero el aterrizaje fue como cruzar un umbral hacia el corazón de la historia mexicana. Llegué en temporada de lluvias, ese momento del año en que el aire huele a tierra mojada y los atardeceres se visten de nostalgia. La ciudad me recibió con un cielo denso, un clima fresco y la sensación de estar entrando a un escenario que ha sido testigo de revoluciones, encuentros y permanencias.
Morelia, capital de Michoacán, es mucho más que una ciudad colonial: es un entramado vivo de piedra, arte y resistencia. Caminar por su Centro Histórico, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, es dejar que la historia te susurre al oído a cada paso. En cada cuadra, uno encuentra iglesias, plazas, callejones empedrados y fachadas cubiertas con cantera rosa. Ningún edificio se impone sobre las cúpulas de los templos, y todo parece estar perfectamente en su lugar desde hace siglos.

Tuve la fortuna de hospedarme en el Hotel Casa Morelia, ubicado justo en el corazón de la ciudad. Este hotel boutique no es sólo un espacio para descansar: es una joya escondida que conserva la elegancia de lo antiguo con el confort de lo moderno. Cada habitación está decorada con detalles que remiten al esplendor virreinal, con artesanías locales, patios interiores y balcones que miran directamente al alma de la ciudad. La sensación de estar alojado en una casona de época, sin renunciar al lujo y la intimidad, hace de este lugar una experiencia por sí misma.
Uno de los momentos más conmovedores de mi visita fue entrar al Palacio de Gobierno, justo frente a la Catedral. Además de ser uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad —originalmente pensado como sede del obispado en el siglo XVIII—, alberga en su interior una joya artística nacional: los murales de Alfredo Zalce.

Zalce, con su estilo vigoroso y profundamente comprometido con las causas sociales, pintó en estos muros escenas de la historia de Michoacán y de México: desde la lucha de los pueblos indígenas hasta los movimientos revolucionarios del siglo XX. Estos murales no solo decoran: interpelan, conmueven, despiertan conciencia. Me quedé por largos minutos frente a cada escena, recordando que el arte también es una forma de resistencia y memoria.
En Morelia, esa dualidad entre solemnidad y cotidianidad se vive en cada rincón. El Acueducto con sus 253 arcos, la Fuente de las Tarascas que resiste como símbolo femenino de fuerza, y el Callejón del Romance, que parece hecho a mano para las promesas que el tiempo se lleva y a veces devuelve.

Y si bien la arquitectura es el primer poema que te recita la ciudad, la cocina tradicional michoacana es su canto más profundo. Aquí la comida no es solo alimento: es identidad, herencia y lenguaje. Desde una sopa tarasca perfectamente servida en el restaurante Mi Rancho, hasta las enchiladas morelianas de la Cenaduría Mi Lupita, cada bocado es una conversación entre generaciones. Probé también el aporreadillo, las corundas, las carnitas de Quiroga y la carne en chile negro de La Tradición en Apatzingán, guiado por la maestría de la cocinera Yunuen Velázquez González.

La ciudad entera parece girar en torno a una idea: la de conservar lo que nos hace únicos. En las Casas de las Artesanías, en los hoteles restaurados, en sus plazas y mercados, Morelia nos enseña que el futuro se construye con raíces bien sembradas.Fue una inmersión en la historia que sigue latiendo, en la belleza que se defiende a través del tiempo, y en el sabor de una tierra que tiene mucho que decirle al mundo.
Morelia no se visita. Morelia se vive. Se respira. Se recuerda. Y sobre todo, se vuelve.